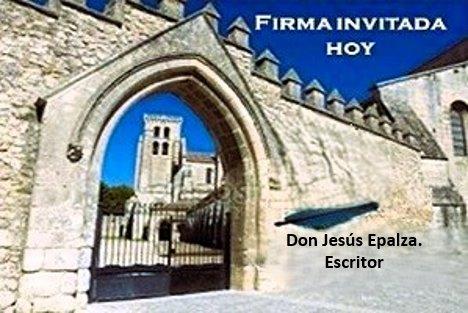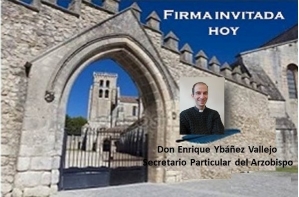CONTEMPLACIÓN DESDE MI CELDA DEL MONASTERIO DE LAS HUELGAS
Virgen del Silencio
11/09/2025
TOMA DE HÁBITO
02/11/2025CONTEMPLACIÓN DESDE MI CELDA DEL MONASTERIO DE LAS HUELGAS
He comprendido aquí que, en esta quietud inmensa, no es necesario nada de lo que deseaba del mundo. Es más, el alma lo rechaza porque la ensucia. El alma no desea otra cosa que contemplarse a sí misma, y lo hace, aquí y ahora, reflejándose en la naturaleza. No necesita más. No tiene necesidad de diálogos, ni de placer, ni de espectáculos mundanales. Subrayo: el alma tiene necesidad de sí misma, solo anhela estar consigo, tocar su centro, saberse.
¿Por qué? El alma, al conocerse a sí misma, parece entrar en un espacio propio, en un tiempo fuera del tiempo, como si accediera a otros saberes de la vida. ¿Qué son las tiendas, los deportes, los restaurantes, incluso las bibliotecas? El alma se sumerge en sí misma y se olvida de todo, no quiere nada más que quedarse a solas consigo, y ahí es donde se percibe la gracia, la presencia de Cristo vivo. No fuera, sino dentro de uno mismo, llenando las cavidades más hondas del ser.
En soledad me aprendo, me conozco. No me refiero a mis habilidades o a mi identidad, sino a lo inefable que hay en mí, a lo que no puede ser descrito. A eso le llamo contemplación. Lo que aprendo no pertenece al lenguaje, porque no es algo del mundo, un discurrir de palabras que se ajusta a un molde, sino un saber que se respira. Y eso que sé, lo sé en el silencio, porque se “dice” en el silencio.
La palabra no es el único modo de comunicación, como erróneamente se piensa. Ahora bien, tengo que decir qué es silencio. Por lo general se entiende el silencio como un no decir, un mutismo físico. No es así: eso es apenas un reflejo. El silencio es la actividad del alma contemplándose a sí misma.
Ahora los árboles se mueven por el viento. No hay un silencio total como falta de sonido, pero sí un silencio total en cuanto a la actividad del alma conociéndose a sí misma, y conociendo la esencia de lo Otro. El silencio, repito, es una actividad, una relación distinta, porque el conocimiento que se obtiene no sirve al mundo, no es del mundo, no se puede comprar, no es útil en el sentido del mundo. Es el conocimiento de lo que no podemos nombrar.
Hay muchas cosas que podría estar haciendo ahora mismo, muchas personas con las que podría estar, en un bar con amigos o en otros lugares. Nada es comparable, en profundidad, belleza y altura espiritual, a estar aquí, ahora, en esta contemplación. Esta es la verdadera felicidad: no el hombre gozando de las cosas del hombre, sino el hombre contemplando su alma, porque allí está todo: el origen, el final, los principios, la luz.
Cuando hablo de actividad no me refiero al acto de la voluntad, sino a una pasividad activa, donde la gracia obra sobre el alma disponiéndola al encuentro consigo misma, porque es ahí, en su centro, donde habita Cristo. Y es ahí donde se le conoce y está todo: el origen, el final, los principios, la luz.
Aquí, en la contemplación, se produce aquella experiencia inconmensurable que nos lleva a decir: solo Dios basta. Quien ha dado su alma a la contemplación y ha recibido el don de la gracia puede decirlo con justicia: solo Dios basta. Cuando hablo de actividad no me refiero al acto de la voluntad, sino a una pasividad activa, donde la gracia obra sobre el alma disponiéndola al encuentro consigo misma, porque es ahí, en su centro, donde habita Cristo. Y es ahí donde se le conoce y está siempre, aunque no siempre se le descubra.
No sé explicar mejor algo que cada uno está llamado a descubrir por sí mismo. Cristo no vino al mundo ni murió sino para esto. La salvación es ahora, la resurrección es ahora, levantarse de este reino de dormidos es ahora.
Cuando hablo de la gracia, quiero decir donación. “Si Dios no construye la casa, en vano trabajan los albañiles”. Esta donación no llega cuando el hombre quiere, sino cuando Dios lo dispone. Podría decir —aunque no es eso exactamente— que ocurre cuando el alma está preparada: cuando, purificada por la oración, el sacrificio y la negación de sí misma, se ha vaciado de las pasiones del mundo, como un recipiente que se libra del lodo y queda libre para recibir la luminosidad de la gracia.
Por eso, la escena de los árboles no es simplemente una escena cualquiera de ramas agitadas por el viento: es esto y todo lo dicho antes. Las cosas del mundo son transformadas por la luz de la contemplación, y no lo que parecen ver los ojos cuando miran con su pobre fuerza. Así, tampoco el corazón, puede sentir más que las emociones pobres de su naturaleza si no está impregnado de la vitalidad de la gracia. Por eso, para quien ha vivido estas cosas y ha conocido, a su manera limitada, a Cristo, toda pérdida de la luz mundana se tiene por bien.
El hombre va entendiendo que, aunque estaba ciego, ahora ve; aunque estaba sordo, ahora escucha; aunque tenía un corazón de piedra, ahora tiene un corazón de carne. Al encontrarse consigo mismo, al verse deificado, no puede hacer más que agradecer los esfuerzos, desolaciones, soledades y dolores de este mundo que han permitido ser salvo en Cristo. Ha encontrado un verdadero refugio, más allá de las guerras del mundo; ha encontrado, dentro de su limitación humana, el paraíso.
No importa cuánto se haya equivocado el hombre ni lo lejos que haya ido, porque Dios va siempre por delante de los errores y de las negaciones, y convierte el mal en una puerta hacia el encuentro, sin menoscabo de la libertad. Si el hombre se deja y vuelve al Padre, que lo espera, aunque ayer mismo hubiera malgastado su hacienda y vivido indignamente, Dios quiere. Y Dios quiere siempre, porque Dios, que es Amor, no puede dejar de amar.
Jesús Epalza
Escritor